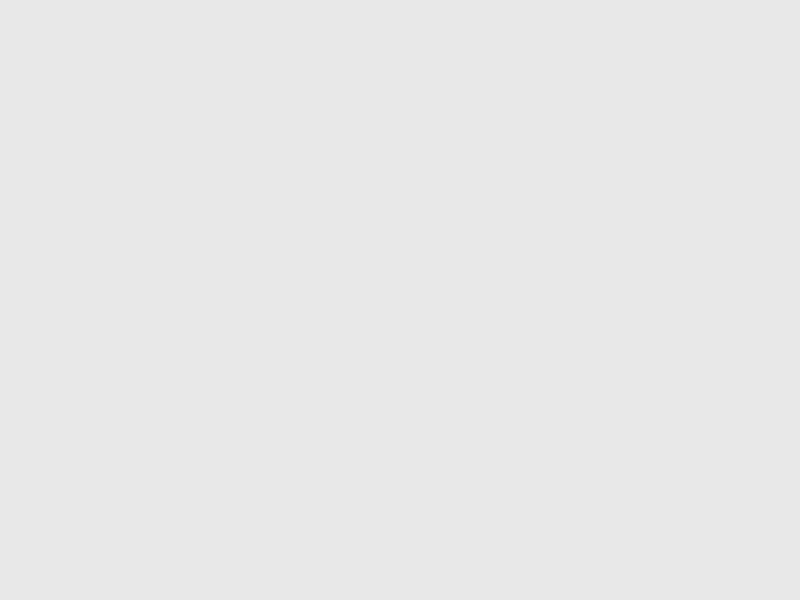No existe política climática sin política de cuidados
Agotamiento y trauma también son pautas climáticas. Sin cuidado y justicia afectiva, no hay transición ecológica.
Por Chris Zelglia para la Cobertura Colaborativa NINJA en la COP30
Frecuentemente la emergencia climática se presenta con datos: toneladas de dióxido de carbono, metas para 2050, gráficos de calentamiento por año.
El abordaje tecnócrata, sin embargo, sirve solamente para enmascarar un aspecto crucial: la transición ecológica está más allá de un simple plan energético. Es un proyecto de desarrollo humano, y cualquier iniciativa de esa naturaleza no puede existir sin un enfoque de cuidado a las personas.
Entre cada objetivo ambiental existen individuos agotados, comunidades y poblaciones vulnerables —oprimidas por largos periodos de explotación colonial— que intentan mantener la esperanza de continuidad de la vida como pueden.
Tratando el cuidado como detalle protocolar, una pauta secundaria restricta a la asistencia social, gobiernos y corporaciones convierten la transición climática en rehén de la misma lógica cruel que nos trajo acá: la creencia de que se pueden mantener indefinidamente los mecanismos de explotación y extracción mientras el planeta lo soporte.
Personas agotadas y cansadas no pueden lidiar con el colapso climático. La lucha ambiental no puede sostenerse sobre bases frágiles y subjetivas —o sea— con vidas al borde de un brote psicótico y emocional, sin tiempo, seguridad ni amparo colectivo.
No se construye el futuro sin tratar las heridas históricas que traspasan cuerpos, mentes y territorios: las poblaciones originarias en constante estado de duelo; la juventud aprehensiva frente a las pocas expectativas de un mañana; activistas bajo amenazas.
Entre las narrativas de poder y la realidad de los que más sufren las dificultades de las cuestiones ambientales existe un gran abismo.
Afectos, deseos, traumas: el conjunto de emociones que moldean nuestra experiencia cotidiana —la vida psíquica— se convirtió en un campo de batalla más en la crisis climática.
No considerar el sufrimiento colectivo como una cuestión política es una manera de huir de la crisis.
No se trata de un gesto emocional: en este contexto, cuidar es política estratégica, estructural y un elemento de justicia y bienestar. Sin esto, la transición ecológica no es más que una manera paliativa de administrar el desastre.
Hay que transformar la manera en que comprendemos las subjetividades —como el tiempo y el consumo— o no podrá haber un cambio en las matrices energéticas.
Necesitamos redefinir lo que consideramos éxito y prosperidad, sustituir la lógica incansable de productividad y priorizar las relaciones que regeneren la vida.
El pensamiento extractivista acosa cuerpos, transforma el tiempo en mercancía y el sufrimiento en silencio. Es parte del mismo sistema que agota la naturaleza y destruye a las personas.
Negar el derecho al descanso y al duelo refuerza la idea de que sentir es una señal de debilidad, cuando en verdad es algo que forma parte del ser humano.
Cuando no se consideran la espiritualidad, la salud mental, los lazos comunitarios y el espacio territorial, las políticas climáticas perpetúan lo que dicen combatir: el capitalismo emocional, que secuestra y convierte el compromiso en espectáculo, la esperanza en producto y el cansancio en narrativa de heroísmo.
Con la ausencia de políticas públicas para proteger a los activistas, la batalla climática se transforma en combustible para el agotamiento social, mientras “el mercado” se beneficia de los discursos de resiliencia y bienestar.
Desde el genocidio de las poblaciones originarias hasta la vulnerabilidad ante la exposición a la contaminación, el colapso es desigual. La justicia climática exige atención al trauma histórico y ambiental.
La reparación es parte fundamental e involucra la transición con memoria, cuidado y tiempo. Los grupos marginados que viven en áreas ribereñas, periféricas y rurales pagan con sus cuerpos y mentes por un futuro que el capitalismo insiste en llamar sustentable.
La política climática —necesariamente— debe incluir protección psicológica y material para quienes defienden el medio ambiente. La salud mental como prioridad en los programas de política pública garantiza renta, vivienda y tiempo.
Sin tiempo no hay espacio para el autocuidado y el reconocimiento de la sabiduría de los pueblos originarios y panafricanos, que apuntan hacia un equilibrio de convivencia con el planeta. Reconstruyendo la vida común con redes comunitarias, estructuras culturales, ritos de duelo y espacio para el descanso.
Cuidar no es ideología: es tecnología social para mirar al futuro como forma de reorganización, para que la vida fluya de manera posible.
Sin esto, la transición ecológica está limitada a una hábil administración de la destrucción.